BASES CIENTÍFICAS DEL AMOR. PERCY ZAPATA MENDO.
BASES CIENTÍFICAS
DEL AMOR
Por
tercera vez se me ha pedido una definición sobre lo que es el amor, como ya me
expresé en dos anteriores oportunidades, la simpleza de esta palabra formada
por sólo cuatro letras entraña una tarea titánica; pero en esta ocasión, el
alumno me facilitó las cosas, pues me pidió una definición basado en enfoques propio de disciplinas
tales como biología y psicobiología, llamadas en su conjunto neurociencias, así
como de la psicología y la antropología; así que, ¡Manos a la obra y absolver
la cuestión planteada!:
Aspectos biológicos
El
concepto de amor no es una noción técnica en biología sino un concepto del
lenguaje ordinario que es polisémico (tiene muchos significados), por lo cual
resulta difícil explicarlo en términos biológicos. Sin embargo, desde el punto
de vista de la biología, lo que a veces se llama amor parece ser un medio para
la supervivencia de los individuos y de la especie. Si la supervivencia es el
fin biológico más importante, es lógico que la especie humana le confiera al
amor un sentido muy elevado y trascendente (lo cual contribuye a la
supervivencia). Desde la psicobiología sí tiene sentido encontrar las bases
orgánicas de estados mentales concretos (como la sensación subjetiva de amor).
Sin
embargo, en la mayoría de las especies animales parecen existir expresiones de
lo que se llama «amor» que no están directamente relacionadas con la
supervivencia. Las relaciones físicas con individuos del mismo sexo
(equivalentes a la homosexualidad en el ser humano) y las relaciones sexuales
por placer, por ejemplo, no son exclusivas de la especie humana, y también se
observan comportamientos altruistas por parte de individuos de una especie
hacia los de otras especies (las relaciones milenarias entre el ser humano y el
perro son un ejemplo). Algunos biólogos tratan de explicar dichos
comportamientos en términos de cooperación para la supervivencia o de conductas
excepcionales poco significativas. A partir de los años 1990 psiquiatras,
antropólogos y biólogos (como Donatella Marazziti o Helen Fisher) han
encontrado correlaciones importantes entre los niveles de hormonas como la
serotonina, la dopamina y la oxitocina y los estados amorosos (atracción
sexual, enamoramiento y amor estable).
Modelo
tripartito del amor romántico
Los
modelos biológicos del sexo tienden a contemplar el amor como un impulso de los
mamíferos, tal como el hambre o la sed. Helen Fisher, investigadora del
Departamento de Antropología de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, y
experta mundial en este tema, describe la experiencia del amor en tres etapas
parcialmente superpuestas: lujuria, atracción y apego, en cada una de las
cuales se desarrolla un proceso cerebral distinto, aunque interconectado, y
regulado hormonalmente.
1)
El impulso sexual indiscriminado o excitación sexual. Este proceso está
regulado por la testosterona y el estrógeno en la mayoría de los mamíferos y
casi exclusivamente por la testosterona en el ser humano, y es detectable
neurológicamente en el córtex cingulado anterior. De breve duración (raramente
dura más de unas pocas semanas o meses), su función es la búsqueda de pareja.
2)
La atracción sexual selectiva, pasión amorosa o enamoramiento, regulada por la
dopamina en los circuitos cerebrales del placer. Esta segunda etapa es
inusualmente prolongada en el ser humano frente a otras especies (hasta 18
meses). Consiste en un deseo más individualizado y romántico por un candidato
específico para el apareamiento, que se desarrolla de forma independiente a la
excitación sexual como un sentimiento de responsabilidad hacia la pareja.
Recientes estudios en neurociencia han indicado que, a medida que las personas
se enamoran, el cerebro secreta en crecientes cantidades una serie de
sustancias químicas, incluyendo feromonas, dopamina, norepinefrina y
serotonina, que actúan de forma similar a las anfetaminas, estimulando el
centro del placer del cerebro y llevando a efectos colaterales tales como
aumento del ritmo cardíaco, pérdida de apetito y sueño, y una intensa sensación
de excitación. Las investigaciones han indicado que esta etapa generalmente
termina al cabo de un año y medio a tres años.
Otra
sustancia que el cerebro libera en estado de enamoramiento es la
feniletilamina, que actúa sobre el sistema límbico y provoca las sensaciones y
sentimientos comunes en dicho estado, además de que es un precursor de la
dopamina, de ahí que esta última también se encuentre en grandes cantidades.
Una pequeña modificación química puede hacer que se transforme en un
estimulante (anfetamina y metilfenidato) o un antidepresivo (bupropión y la
venlafaxina). La feniletilamina puede encontrarse también en alimentos como el
chocolate y quesos fermentados. Según Helen Fisher, es por ello que el amor
romántico es —al igual que el chocolate— adictivo.
La
molécula proteínica conocida como factor de crecimiento nervioso (NGF) presenta
niveles elevados cuando las personas se enamoran por primera vez, aunque ésta
vuelve a sus niveles previos al cabo de un año.
Tras
las etapas de lujuria y atracción, es necesaria una tercera etapa para
establecer relaciones a largo plazo:
3)
El cariño o apego, lazo afectivo de larga duración que permite la continuidad
del vínculo entre la pareja, regulado por la oxitocina y la vasopresina, que
también afectan al circuito cerebral del placer; su duración es indeterminada
(puede prolongarse toda la vida). El apego implica la tolerancia de la pareja
(o de los hijos) durante un tiempo suficiente como para criar a la prole hasta
que ésta pueda valerse por sí misma. Se basa generalmente, por lo tanto, en
responsabilidades tales como el matrimonio y los hijos, o bien en amistad mutua
basada en aspectos como los intereses compartidos. Se ha relacionado con
niveles de las sustancias químicas oxitocina y vasopresina a un nivel mayor del
que se presenta en relaciones a corto plazo.
El
equilibrio de los tres procesos controla la biología reproductiva de muchas
otras especies, por lo que se cree que su origen evolutivo es común. La
etología interpreta que el amor humano evolucionó a partir del ritual de
apareamiento o cortejo de los mamíferos (despliegue de energía, persecución
obsesiva y protección posesiva de la pareja y agresividad hacia los potenciales
rivales).
Aspectos antropológicos
En
una entrevista con motivo de la publicación de su libro Por qué amamos, Fisher
comenta que, en la elección de la pareja, y aunque aún no se conocen los
motivos concretos, se sabe que intervienen de forma importante la cultura y el
momento en que se produce dicha elección (por ejemplo, debemos estar dispuestos
a enamorarnos). La gente tiende a enamorarse de alguien que tiene alrededor,
próximo; nos enamoramos de personas que resultan misteriosas, que no se conocen
bien. Los hombres se enamoran más deprisa que las mujeres, y tres de cada
cuatro personas que se suicidan cuando una relación acaba son hombres. En
cuanto a la pasión, ambos sexos presentan el mismo grado, pero en los hombres
se ha descubierto una mayor actividad en una pequeña región cerebral asociada
con la integración de los estímulos visuales. Es algo que tiene sentido, pues
[en general] el negocio de la pornografía se apoya en los hombres y las mujeres
intentan constantemente agradar con su aspecto a los hombres. La investigadora
refiere que, durante millones de años, el hombre ha tenido que mirar bien a la
mujer y tomarle la medida para ver si ella le daría un hijo saludable. En las
mujeres, se ha descubierto una mayor actividad en una de tres áreas diferentes,
asociadas con la memoria y la rememoración, y no simplemente con la capacidad
de recordar. También durante millones de años, una mujer no podía mirar a un
hombre y saber si podría ser un buen padre y un buen marido. Para saberlo,
tenía que recordar. Y actualmente las mujeres recuerdan cosas como lo que había
dicho su pareja el último día de San Valentín, o su comportamiento con
anterioridad. Según Fisher, es un mecanismo de adaptación que las mujeres
probablemente han poseído durante cuatro millones de años, para conseguir al
hombre adecuado.
El
amor romántico es más fuerte que el impulso sexual. Promueve el apareo, pero,
ante todo, promueve el deseo de consecución de un nexo emocional (queremos que
nuestra pareja nos llame por teléfono, que se acuerde de nosotros, queremos
agradarla y deseamos que ambos tengamos los mismos gustos). Una de las
características principales del amor romántico, además del deseo de contacto
sexual, es el de exclusividad sexual. Cuando tenemos relaciones sexuales con
alguien y no lo amamos, no nos importa realmente si también las tiene con
otros. Pero cuando nos enamoramos, pasamos a ser realmente posesivos, algo que
en la comunidad científica llaman «vigilancia de la pareja». Por ello, el amor
romántico es un arma de doble filo, pues, dependiendo del desenlace de la
relación, puede derivar en una gran felicidad o una gran tristeza, la cual a su
vez puede llevar, en casos extremos, al suicidio y/o al asesinato.
El
amor y el odio son muy parecidos, con la indiferencia como el opuesto de ambos.
Normalmente hacemos ambas cosas: amamos y odiamos al mismo tiempo a la persona.
De hecho, el amor y el odio tienen muchas cosas en común: cuando odiamos,
concentramos nuestra atención tanto como cuando amamos; cuando amamos o cuando
odiamos, nos obsesiona pensar en ello, tenemos una gran cantidad de energía y
nos cuesta comer y dormir.
Aspectos psicológicos
Para
presentar el punto de vista de la psicología sería preciso presentarlo de cada
uno de sus enfoques/escuelas.
Desde
un punto de vista de la terapia
cognitivo-conductual, el amor es un
estado mental orgánico que crece o decrece dependiendo de cómo se retroalimente
ese sentimiento en la relación de los que componen el núcleo amoroso. La
retroalimentación depende de factores tales como el comportamiento de la persona
amada, sus atributos involuntarios o las necesidades particulares de la persona
que ama (deseo sexual, necesidad de compañía, voluntad inconsciente de
ascensión social, aspiración constante de completitud, etc.).
Desde
la psicología cognitiva y psicología social, destacan las
investigaciones efectuadas acerca del amor de Robert J. Sternberg, quien
propuso la existencia de 3 componentes en su teoría triangular del amor:
1.-La intimidad, entendida como aquellos sentimientos
dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión.
2.-La pasión, como estado de intenso deseo de unión
con el otro, como expresión de deseos y necesidades.
3.-La decisión o compromiso, la decisión de amar a
otra persona y el compromiso por mantener ese amor.
Estos
tres componentes pueden relacionarse entre sí formando diferentes formas de
amor: intimidad y pasión, pasión y compromiso, intimidad y compromiso, etc.
Dentro
de la psicología social, algunos autores proponen una serie de arquetipos
amatorios, como por ejemplo John Lee: ludus, storge, eros, ágape, manía y
pragma.
Desde
corrientes psicoanalíticas, para Erich Fromm el amor es un arte y, como tal,
una acción voluntaria que se emprende y se aprende, no una pasión que se impone
contra la voluntad de quien lo vive. El amor es, así, decisión, elección y
actitud. Según Fromm, la mayoría de la gente identifica el amor con una
sensación placiente. Él considera, en cambio, que es un arte, y que, en
consecuencia, requiere esfuerzo y conocimiento. Desde su punto de vista, la
mayoría de la gente cae en el error de que no hay nada que aprender sobre el
amor, motivados, entre otras cosas, por considerar que el principal objetivo es
ser amado y no amar, de modo que llegan a valorar aspectos superficiales como
el éxito, el poder o el atractivo que causan confusión durante la etapa inicial
del pretendido enamoramiento pero que dejan de ser influyentes cuando las
personas dejan de ser desconocidas y se pierde la magia del misterio inicial.
Así
pues, recomienda proceder ante el amor de la misma forma que lo haríamos para
aprender cualquier otro arte, como la música, la pintura, la carpintería o la
medicina. Y distingue, como en todo proceso de aprendizaje, dos partes, una
teórica y otra práctica.
Desde
el punto de vista de la psicología humanista, la definición de amor más
delimitada que aporta el humanismo es la de Carl Rogers, también considerada
por Abraham Maslow: «amor significa ser plenamente comprendido y profundamente
aceptado por alguien». Según Maslow, «el amor implica una sana y afectuosa
relación entre dos personas». Partiendo de estas dos definiciones, la necesidad
de amor se basa en algo que incita a las personas a ser aceptadas y adheridas a
una relación. Dice Maslow: «La necesidad de amor implica darlo y recibirlo […],
por tanto, debemos comprenderlo; ser capaces de crearlo, detectarlo,
difundirlo; de otro modo, el mundo quedará encadenado a la hostilidad y a las
sombras». Para Maslow, así como para muchos teóricos de la psicología, las
necesidades o pulsiones-deseo descritas por el psicoanálisis nunca llegan a una
satisfacción completa o son acompañadas por el surgimiento de una nueva
necesidad, por lo cual siempre permanecerá en la persona un estado de
requerimiento.
Cuando
en las relaciones sentimentales existe cierto grado de egoísmo, se producen
situaciones en las que uno de los amantes, por miedo al fracaso, por la
inseguridad emocional que le produce su falta de autoestima, polariza su
egoísmo en una muestra extrema y desesperada de altruismo, que a modo de
ultimátum se manifiesta por un amor desmedido sin pensar en los límites de uno
mismo, pudiendo incluso llegar a poner en peligro su propia existencia o la de
la otra persona por estar experimentando un estado polarizado de obsesión. En
este caso, el que ama, desea y anhela el bien y la felicidad del ser amado, y
lo hace por encima de todas las cosas, pero, en última instancia, esperando
obtener algo a cambio. Desde el punto de vista del budismo, es un amor con
apego. En estos casos, el dar sin recibir a cambio, el sacrificarse y anteponer
las necesidades del ser amado por encima de las de uno mismo, suele
considerarse, para las personas que no han cultivado suficientemente el
altruismo, es decir, para las personas que no son capaces de amar sin apego,
una antesala al desequilibrio emocional, ya que la persona objeto de la
obsesión no tiene por qué responder tal como se había premeditado; o puede
incluso que, bajo una actitud igualmente egoísta, no agradezca el esfuerzo y
exija aún más. No obstante, algunos confunden esa polarización con amor
«verdadero» o «sano», y exigen de la otra persona el mismo comportamiento,
pudiendo manifestar frustración extrema y, como salida a dicha frustración,
violencia. Por los resultados evidentes en las noticias a diario, observamos
una creciente tendencia a la violencia en el noviazgo, en la que los psicólogos
actuales apuntan a esta patología de obsesión polarizada (desencadenada por una
baja autoestima) como principal desencadenante de estos conflictos.
Recuérdese
que cada uno de los enfoques en psicología tiene su propia aportación a este
respecto, congruente con su propio marco teórico.
GLOSARIO:
1.-
La terapia cognitivo-conductual es una orientación de la terapia cognitiva
enfocada en la vinculación del pensamiento y la conducta, y no una fusión como
aplicación clínica de la psicología cognitiva y la psicología conductista.
Este
modelo acepta la tesis conductista de que la conducta humana es aprendida, pero
este aprendizaje no consiste en un vínculo asociativo entre estímulos y
respuestas sino en la formación de relaciones de significado personales,
esquemas cognitivos o reglas. Igualmente los aspectos cognitivos, afectivos y
conductuales están interrelacionados, de modo que un cambio en uno de ellos
afecta a los otros dos componentes. En esa relación mutua las estructuras de
significado (esquemas cognitivos) tendrían un peso fundamental, pues ellas
representan la organización idiosincrática que tiene cada persona sobre lo que
significa su experiencia, los otros y el sí mismo.
2.-
La psicología cognitiva es como se denota a los sistemas en psicología que se
encargan del estudio de la cognición, es decir, los procesos mentales
implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos
básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la
percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y
razonamiento lógico. Por cognitivo entendemos el acto de conocimiento, en sus
acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la
información recibida a través de los sentidos.
3.-
La psicología social es el estudio científico de cómo los pensamientos,
sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la
presencia real, imaginada o implicada de otras personas.
4.-
Psicoanálisis, es un método de investigación que consiste esencialmente en
evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones
imaginarias (sueños, fantasías, delirios) de un individuo. Este método se basa
principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan la validez
de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también
a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres.



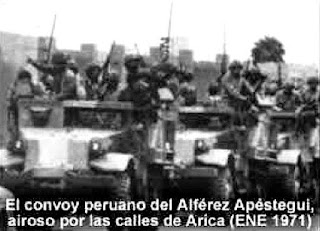
Comentarios
Publicar un comentario