El protocolo del aborto terapéutico ¿Resultaba necesario?
El
protocolo del aborto terapéutico ¿Resultaba necesario?
Por:
Eduardo Oré Sosa
Desde
el punto de vista jurídico, el así denominado aborto terapéutico es entendido
generalmente como un supuesto de no exigibilidad de otra conducta que excluye
la culpabilidad. En otras palabras, a pesar de estar ante un comportamiento
antijurídico o desaprobado por el Derecho [difícilmente puede justificarse
acabar con una vida humana inocente], se excluye la responsabilidad debido a la
excepcional situación motivacional en que la muerte del concebido ocurre: se
trata del único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su
salud un mal grave y permanente. Esto es lo que señala el Código Penal vigente,
que no se diferencia en mucho de lo que ya había previsto el Código Penal de
1924.
Esto
último, precisamente, ha originado algunas voces que señalan que la aprobación
de la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de
Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación
Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el
marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”, también denominado
protocolo del aborto terapéutico, no viene sino a saldar una deuda histórica en
cuanto a la reglamentación y aplicación a nivel nacional de una norma vigente
nada menos que hace noventa años.
No
obstante, hace noventa años las cosas se presentaban bien distintas. Sin
ecógrafos u otros implementos que irían apareciendo progresivamente entre
nosotros en la década de los ochenta, sin el conocimiento que se tiene hoy de
algunas enfermedades, de su tratamiento, prevención o rehabilitación; sin todo
ello, la importancia de esta eximente de pena parecía incontestable.
De
esto, se puede poner en tela de juicio que en el estado actual de la medicina
existan muchos casos en los que la continuación del embarazo suponga un real
peligro para la vida de la madre. Para las “entidades clínicas” previstas por
el referido protocolo (v. gr. los contenidos en los numerales 3 al 10 del
acápite 6.1, esto es, la hiperémesis gravídica refractaria al tratamiento con
deterioro grave hepático y/o renal; la neoplasia maligna que requiera
tratamiento quirúrgico, radioterapia, y/o quimioterapia; la hipertensión
arterial crónica severa, etc.) la ciencia médica, actualmente, prevé una serie
de tratamientos como por ejemplo la diálisis frecuente; los cuidados intensivos
y endoscópicos cardiovasculares; prolongar el embarazo al menos hasta la semana
26 –cuando sea posible−, aplicando corticoides que induzcan la maduración
fetal, con el fin de salvar la vida tanto de la madre como del concebido; entre
otros.
Cuando
esto sea inviable (generalmente en los casos de embarazo ectópico y mola
hidatiforme parcial; y, raramente, en los casos señalados en el párrafo
anterior), nuestro ordenamiento jurídico brinda una adecuada cobertura legal,
pues, que se sepa, no ha habido casos en los que se haya sancionado a una
gestante ni a un médico en un contexto en el que el único medio para salvar la
vida de la madre haya tenido por consecuencia necesaria e inevitable la muerte
del nasciturus (principio del doble efecto). En consecuencia, no existe sanción
penal alguna cuando la actuación del médico, como es su deber, agota su ciencia
y esfuerzo en preservar la vida tanto de la madre gestante como del niño por
nacer.
Estos
días, sin embargo, se vienen presentando casos donde, aparentemente, la no
aplicación del protocolo del aborto terapéutico habría ocasionado la muerte
tanto de la gestante como del concebido. Sin que se quiera restar un ápice al
dolor y drama que suponen la pérdida de dos vidas humanas, parece que uno
podría válidamente preguntarse si las cifras que vienen brindando las
autoridades sanitarias de nuestro país [unas 25 muertes al año] no obedecen más
bien a las lamentables condiciones de nuestro sistema de salud, a la
negligencia médica o a la concreción de un riesgo de muerte [el propio de
algunas enfermedades o tratamientos] totalmente ajenos a la continuación del
embarazo.
Por
si fuera poco, este protocolo abre la puerta para la práctica del aborto fuera
de los casos excepcionales establecidos por el Código Penal, al contener en el
inciso 11 una cláusula general que alude a “cualquier otra patología materna
que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y
permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”. ¿Qué nos puede
garantizar que cláusulas como esta no serán utilizadas, como en otros países,
para dar cobertura a abortos ilegales en el que se apela, por ejemplo, a graves
daños a la salud psíquica? De hecho, ya se viene invocando por algunos
especialistas el concepto integral de salud, el mismo que comprende tanto la
salud física como psíquica.
Con
lo cual, uno puede nuevamente preguntarse por la utilidad de una guía que,
peligrosamente, deja tamaña incógnita abierta. La indeterminación de la
cláusula undécima (a la que se puede sumar la séptima: lesión neurológica
severa que empeora con el embarazo) atenta contra la seguridad jurídica y torna
irrelevante una guía que se supone estaba destinada a fijar taxativamente (con
datos de importancia como la definición de la patología, su frecuencia, los
signos y síntomas característicos, las complicaciones, los cuidados generales,
los tratamientos y su prevención) los excepcionales supuestos en los que se
podía proceder al aborto terapéutico.
Curiosa
forma de “reglamentar” una norma –más allá de que las normas del Código Penal
no requieren de reglamentación alguna; pensar lo contrario implicaría que dicho
artículo nunca estuvo en vigor− cuando se trata de ocultar lo que el propio
artículo 119 [la norma supuestamente reglamentada] llama con todas sus letras:
se trata de un aborto; la guía, con inefable eufemismo, nos habla de
interrupción del embarazo y, ante esa vida que se apaga, de contenido uterino.
Ya
durante el debate en la Comisión de Reforma del Código Penal (2009) se quiso
cambiar la expresión “el único medio para salvar la vida”, por “medio adecuado
para salvar la vida”, poniendo así de manifiesto la clara intención de
facilitar el aborto en supuestos en los que no eran del todo necesarios. En la
misma comisión, se presentaron propuestas para despenalizar el aborto sin
atención a ningún plazo e indicación, esto es, a legalizar abiertamente el
aborto.
Entonces,
¿pecaremos de suspicaces cuando prestamos atención a las declaraciones de las
representantes de organizaciones promotoras de la legalización del aborto que
felicitan el protocolo como el primer paso para el reconocimiento de los
derechos sexuales de la mujer, entre otros, a decidir sobre su propio cuerpo?
Posturas como esta, desde luego, miran a otro lado cuando se trata de la muerte
del concebido, relegado a la mera condición de “contenido uterino”. Y ante el
clamor por segar una vida humana indefensa e inocente, aparece la sempiterna
acusación de que toda oposición proviene de sectarios o conservadores
religiosos; cual si no estuviésemos frente al más importante de los derechos
fundamentales, el derecho a la vida, un derecho sin el cual, los demás derechos
pierden sentido; como si la Constitución, la Convención Americana de Derechos
Humanos, el Código Civil o el Código de los Niños y Adolescentes no protegieran
la vida humana desde el momento de la concepción.
Suele
invocarse, es verdad, que no hay derechos absolutos, que ni siquiera el derecho
a la vida ha de prevalecer siempre, “pues todo derecho admite excepciones”. Sin
embargo, y fuera de los casos de legítima defensa, ¿puede admitir un Estado de
Derecho la legalidad de matar a un inocente?
Referencia:
El
doctor Oré Sosa es abogado penalista de la PUCP/ Doctor por la Universidad de
Salamanca/ Magíster en Ciencias Penales en la UNMSM/ Profesor de Derecho Penal
en la Universidad de Piura y en la Maestría de Penal de la PUCP.


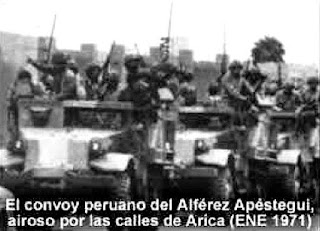
Comentarios
Publicar un comentario